Las joyas (B2)
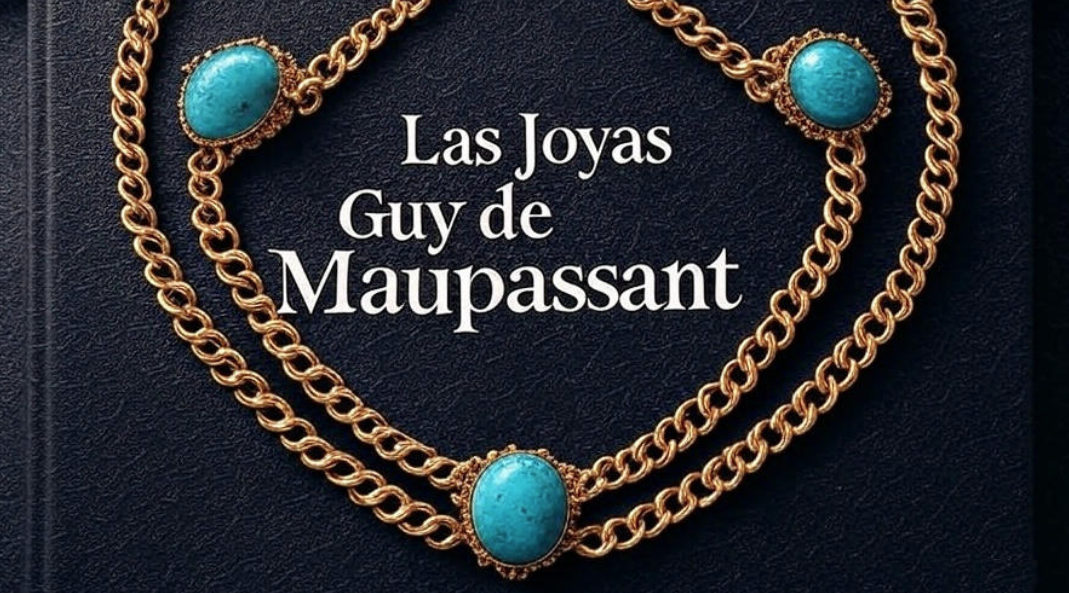
El señor Lantín la conoció en una reunión, en casa del subjefe de su oficina. El amor lo envolvió como una red.
Su padre era recaudador de impuestos provincial. Murió hace unos años. Ella había ido a París con su madre. Su madre quería que la hija se casara. Así que conoció a unas familias burguesas de su barrio. Eran pobres, pero honrados, modestos y amables. La hija parecía un ejemplo de joven decente. Cualquier hombre joven prudente soñaría con ella. Su modesta belleza era pura cómo si fuera de un ángel. Siempre tuvo una sonrisa imperceptible que parecía un reflejo de su alma.
Todo el mundo cantaba sus alabanzas. Sus conocidos repetían sin fin: “Quien se case con ella será un afortunado. No podría encontrar una mujer mejor”.
El señor Lantín era empleado del Ministerio de Interior. Tenía sueldo anual de tres mil quinientos francos. Pidió su mano y se casó con ella.
Fue increíblemente feliz con ella. Su mujer administraba la casa con prudente economía. Parecía que vivieran en el lujo. Le brindaba a su marido toda la atención y cuidado. Era tan atractiva que, a seis años de haberla conocido, él la quería aún más.
Lo único que no le gustaba era su obsesión por el teatro y las joyas falsas.
Entre sus amigas había algunas mujeres de modestos funcionarios. De vez en cuando le conseguían tiquetes para las obras de teatro. Hasta para estrenos. El marido se veía obligado acompañarla. Aunque después del día laboral esta clase de diversión le fatigaba mucho. Le pedía que fuera al teatro con alguna de sus amigas. Esa amiga podría luego acompañarla hasta casa. Por mucho tiempo ella no estuvo de acuerdo. Le parecía poco decente tal comportamiento. Por fin, cedió. Él se lo agradeció infinitamente.
Pronto la obsesión por el teatro despertó en ella el deseo de adornarse. Aunque su ropa era sencilla y modesta, tenía buen gusto. Gracias a su belleza suave y modesta, se veía bien en cualquier vestido. Cogió la costumbre de usar unos pendientes grandes, con diamantes falsos. Le gustaban también los collares de perlas falsas, pulseras de oro barato, toda clase de joyas falsas.
El marido se disgustaba con esta obsesión de su mujer. A menudo le decía:
—Cariño, no podemos comprar joyas verdaderas, pero tu belleza y gracia son las mejores joyas.
Ella sonreía y repetía:
—¿Qué quieres? Me gusta. Es mi vicio. Sé perfectamente que tienes razón. Pero no puedo cambiar. Adoro las joyas.”
Hacía rodar entre sus dedos las perlas falsas. Le encantaba su brillo. Repetía:
—Mira qué bien hechas están. Parecen de verdad.
Él decía, sonriendo:
—Tienes gustos de gitana.
A veces, por la noche, colocaba sobre la mesa la caja con sus “juguetes”. Examinaba las joyas falsas con atención y pasión, como si gozara de un placer secreto. Ponía un collar en el cuello de su marido y se reía. Exclamaba: “¡Qué gracioso estás!”. Luego, se arrojaba en sus brazos y lo besaba locamente.
Una noche de invierno, al salir de la Ópera, tuvo mucho frío. Por la mañana comenzó a toser. Una semana más tarde murió de pulmonía.
Lantín estuvo a punto de seguirla a la tumba. Su desesperación era tan grande que su cabello encaneció en un mes. Lloraba día y noche. El sufrimiento era insoportable. La voz de su difunta mujer, su sonrisa, su encanto le perseguían.
El tiempo no calmaba su dolor. Se le llenaban de lágrimas los ojos incluso en las horas de oficina. Lloraba, mientras sus compañeros charlaban de las noticias.
Había conservado intacta la habitación de su mujer. Se encerraba allí todos los días para pensar. Todos los muebles, todos los vestidos continuaban en el mismo lugar. Como se encontraban en su último día.
Pero la vida se le hizo dura. Antes su sueldo bastaba para todas las necesidades de la casa. Ahora era insuficiente para él solo. Se preguntaba cómo se las había arreglado ella. Siempre le daba vinos finos y platos delicados. Ya no era posible comprar lo mismo. No le alcanzaban los recursos.
Tuvo que endeudarse. Por fin se quedó sin una moneda en el bolsillo. Faltaba una semana hasta el final del mes. Pensó en vender algo. Se le ocurrió una idea. Decidió deshacerse de los “juguetes” de su mujer. Había guardado en el fondo de su corazón el disgusto por sus joyas falsas. Además, su propia vista le amargaba el recuerdo de su mujer.
Hasta sus últimos días su esposa compraba joyas falsas. Traía una joya nueva prácticamente cada día. Entre tantas cosas escogió un gran collar. Parecía su preferido. Podría valer seis u ocho francos. Era muy bien elaborado, a pesar de ser falso.
Se lo metió en el bolsillo y marchó hacía el ministerio. En el camino se encontraban las joyerías. Entró en una, avergonzado por mostrar su miseria.
—Caballero —le dijo al joyero—, quisiera saber lo que puede valer esto.
El joyero recibió el collar, le dio vueltas, lo examinó con una lupa. Llamó a su asesor, le dijo algo en voz baja. Luego puso el collar sobre el mostrador y lo miró de lejos.
El señor Lantín se sintió incómodo. Estaba a punto de exclamar: “Sé muy bien que este collar no vale nada”. De pronto el joyero dijo:
—Caballero, el precio de este collar es de doce a quince mil francos. Debo conocer la procedencia del collar antes de comprárselo.
El viudo se quedó con la boca abierta. No entendía nada. Por fin dijo:
—¿Está usted seguro?…
El joyero lo entendió mal y contestó en tono seco:
—Tal vez en otra parte le den más. Para mí, vale solo quince mil.
El señor Lantín recogió el collar y se fue. Quiso pensarlo a solas. En la calle no podía sostener la risa: “¡Qué imbécil este joyero! ¡No sabe distinguir lo bueno de lo falso!”
Entró en otra joyería, de la calle de la Paz.
Al ver la joya el joyero dijo:
—Conozco muy bien este collar. Lo compraron aquí.
El señor Lantín, muy emocionado, preguntó:
—¿Cuánto vale?
—Lo vendí en veinticinco mil francos. Se lo compraré a dieciocho mil francos. Pero tengo que saber primero la procedencia del collar. Debo obedecer la ley.
El señor Lantín tuvo que sentarse. Casi se desmaya por asombro.
—Sí… Pero… Examínelo bien. ¿Está seguro que no es falso?
—Su apellido, por favor —pidió el joyero.
—Sí, señor. Lantín, soy empleado del Ministerio de Interior. Resido en la calle de los Mártires, en el número dieciséis.
El joyero abrió sus libros, buscó y le dijo:
—Este collar fue enviado a la casa de la señora Lantín, número dieciséis, calle de los Mártires, el 28 de julio de 1878.
Los dos hombres se miraron fijamente. El empleado del ministerio estaba asombrado, mientras el joyero pensaba que él era un ladrón. Por fin el joyero dijo:
—¿Puede dejarme este collar por veinticuatro horas? Le daré un recibo.
—Sí, por supuesto —balbuceó el señor Lantín y se fue con el recibo en el bolsillo.
Cruzó la calle, caminó hasta notar que se había equivocado. Volvió hacía Tullerías, pasó el Sena, se dio cuenta de un nuevo error, volvió a los Campos Elíseos. No sabía a donde iba. Se esforzaba por comprender. Su mujer no pudo comprarse un collar tan costoso. Claro que no pudo. ¡Así que fue un regalo! ¡Un regalo! ¿De quién? ¿Por qué?
De pronto quedó parado en medio de la calle. Le llegó una horrible duda: “¿Ella?…”
¡Y todas las demás joyas también eran regalos! La tierra comenzó a moverse. Estiró la mano y se desplomó.
Recobró el sentido en una farmacia a donde lo habían llevado los transeúntes. Lo acompañaron a casa. No quiso ver a nadie.
Lloró desesperadamente hasta la noche. Mordió un pañuelo para no gritar. Luego se fue a dormir, agotado por el dolor y el cansancio.
Lo despertó un rayo de sol. Se levantó lentamente, para ir a su ministerio. Era duro trabajar después de semejante conmoción. Pensó entonces que podría no ir a trabajar. Le envió una carta a su jefe. Luego recordó que tenía que volver por el collar y enrojeció por vergüenza. Se quedó en dudas. Sin embargo, no podía dejar el collar en la joyería. Se vistió y salió.
Hacía buen tiempo. El cielo azul se extendía sobre la ciudad. La gente caminaba sin rumbo, con las manos en sus bolsillos.
Lantín pensó al verlos: “¡Qué bueno tener una fortuna! Con dinero uno no sufre dando de las tristezas. Uno hace lo que quiere, va donde quiere, se entretiene. ¡Si yo fuera rico!”
De repente sintió hambre porque no había comido desde ayer. Pero no llevaba dinero. Recordó del collar. ¡Son dieciocho mil francos! ¡Dieciocho mil! ¡Buen dinero!
Llegó a la calle de la Paz. No se atrevía a entrar. ¡Dieciocho mil francos! Veinte veces fue a entrar. Siempre se detenía, avergonzado.
Pero tenía hambre y no tenía dinero. Por fin, se decidió. Rápido cruzó la calle y entró en la joyería.
Al verlo, el joyero le ofreció una silla. Se acercaron otros empleados, conteniendo las risas.
—Caballero, me he informado, —dijo el joyero—, si no ha cambiado su decisión, puedo pagarle el precio de la joya ahora mismo.
—Sí, claro —balbuceó Lantín.
El joyero sacó del cajón dieciocho billetes y se los entregó a Lantín. Lantín firmó un recibo y metió el dinero en su bolsillo. Sus manos temblaban.
El joyero sonreía sin parar. Lantín le dijo bajando la vista:
—Tengo… más joyas… También heredadas… ¿Los compraría también?
—Sin duda —contestó el joyero.
Uno de los empleados tuvo que salir para reírse en voz alta. El otro fingió sonarse la nariz.
Cogió un coche para ir por las joyas. Volvió a la joyería una hora después. Se le olvidó el desayuno. Examinaron todos los objetos. Casi todas las joyas eran de la misma joyería.
Lantín, ahora, discutía los precios, se molestaba, exigía ver los libros de ventas. Quería saber su precio original. Hablaba cada vez más alto.
Los pendientes con diamantes fueron valorados a veinte mil francos. Las pulseras, treinta y cinco mil. Las sortijas, dieciséis mil. Un aderezo de esmeraldas y zafiros, catorce mil, un diamante colgante en cadena de oro, cuarenta mil. Todo el conjunto valía ciento noventa y seis mil francos.
—Parece que la dueña había metido todos sus ahorros en estas joyas —dijo el joyero, sonriendo.
—Es una buena manera de invertir —contestó el viudo.
Lantín acordó con el joyero cerrar el trato al día siguiente y se fue.
Cuando estuvo en la calle, miro la columna Vendóme. Tuvo ganas de trepar por ella. Se sentía ligero.
Fue a desayunar al Voisin y bebió vino a veinte francos la botella.
Luego cogió un coche para que lo llevara a dar un paseo por París. Miraba otros coches con cierto desprecio. Le costaba no gritar: “¡También soy rico! ¡Tengo doscientos mil francos!”
Se acordó de su trabajo, fue a la oficina, entró en el despacho del jefe y le dijo de una manera atrevida:
—Señor, vengo a renunciar. He recibido una herencia de trescientos mil francos.
Se despidió de sus viejos compañeros y les compartió sus planes de vida. Luego fue a almorzar a un restaurante inglés.
Estaba sentado junto a un caballero bien vestido. No pudo resistir la tentación de contarle de su fortuna.
Seis meses después se casó. Su segunda mujer era mujer muy honesta. Pero tenía carácter fuerte. Lo hizo sufrir mucho.